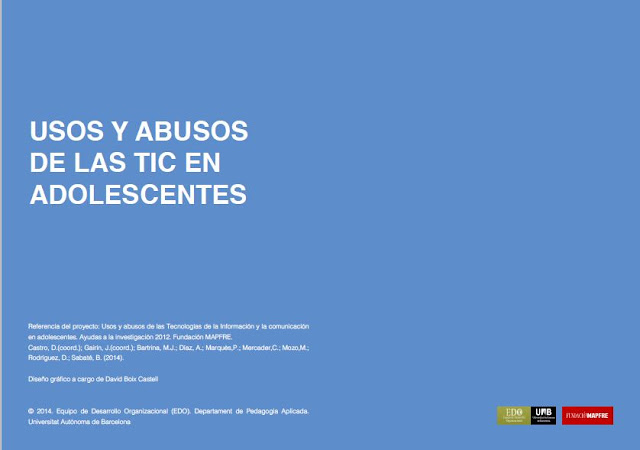¿QUÉ VAMOS A ESTUDIAR?
Humans of New York es una página web con una presencia fuerte en Facebook donde su autor, Brandon Stanton, recorre la ciudad de Nueva York (y ocasionalmente otros países) para fotografiar personas e incluir citas de lo que ellos le “confesaron” durante su entrevista. Una de sus imágenes más recientes es la de un chico de quizás 13 o 15 años que afirma lo siguiente: “Elegir lo que quiero hacer con mi vida es como ver un video de YouTube. Cuando voy por la mitad del video, veo al lado la barra de recomendaciones y eso que está ahí parece mucho más interesante”. Este joven tiene mucha razón: no parece sencillo escoger qué se quiere hacer en el futuro cuando abundan tantas opciones.
La semana pasada una encuesta realizada por Addeco a 600 personas reveló lo siguiente: “El 65 % de los colombianos consultados -51 % de ellos hombres y 49 % mujeres- preferiría haber estudiado algo distinto y que sólo la tercera parte trabaja en áreas directamente relacionadas con su profesión”[1]
Quizás 600 personas es una muestra relativamente pequeña para la población colombiana que ha ido a la universidad. Y quizás, nos falta aún mucho camino por recorrer para que más puedan acceder a la educación superior. Sin embargo, el caso me es familiar y me recuerda a muchas historias de amigos y conocidos que se han lamentado de la decisión profesional. Algunos dicen que no sabían bien de qué se trataba la carrera, otros se imaginaron otro panorama a la hora de trabajar y unos más no logró conseguir un empleo remunerado justamente para lo que estudiaron muchos años. No es justo pasar varios años estudiando algo para que al final, dicho conocimiento termine empolvado en el pasado.
Las universidades deben acercarse más al mundo laboral y tener a la mano mayores oportunidades para que sus estudiantes tengan claro en qué campos puede aplicar el conocimiento teórico de las aulas, una idea que suena simple en el papel pero que es clave en la vida real. Mucho de lo que se estudia en un salón de clases, se pierde a la hora de salir al mundo laboral. Y a eso se le suma la velocidad de los cambios que ocurren hoy. No es lo mismo estudiar periodismo hace 10 años que hacerlo ahora, por poner un ejemplo.
En Francia, es común que muchos estudiantes tomen un año sabático para realizar prácticas profesionales y poderse desempeñar en alguna empresa para saber un poco más del mundo laboral. En el nivel de maestría, también se realiza la modalidad de alternance, donde es posible elegir un año de trabajo cas profesional en una empresa con el fin de poder aplicar y afianzar lo que han estado estudiando. Aunque esto no garantiza que sea un sistema educativo “libre de arrepentimientos” es un acercamiento de la academia para que al graduarse los pupilos puedan estar más informados y empapados de un empleo en su profesión antes de graduarse.
Asimismo en los colegios la orientación vocacional debe estar muy presente, quizás no solo desde el grado once sino desde un par de años antes. Es importante que los planteles puedan facilitar información para que los estudiantes sepan qué opciones existen y en qué les sirve en concreto lo cada uno anhela estudiar, sin idealizaciones ni informaciones infladas.
Aun así, tomar esa decisión a los 17 años, cuando aún se tienen tantas incertidumbres e inseguridades con respecto a la personalidad de cada quien y al mundo exterior no es una tarea sencilla. Quienes estén más dudosos deberían considerar quizás estar un tiempo en casa, analizando las opciones antes de tomar una decisión apresurada que les deje insatisfacción toda la vida. Una opción que no suena muy atractiva para muchos padres de familia o profesores, pero que quizás garantiza una mayor certeza a la hora de elegir qué carrera profesional seguir.
No hay fórmulas escritas ni manuales para saber qué decisión es la correcta. El famoso hubiera y el subjuntivo, son caminos de los que poco se puede saber en la vida real. Pero queda en manos de los colegios y universidades la orientación apropiada de los profesionales del mañana. Aunque una carrera no es una camisa de fuerza, es conveniente elegir algo por lo que existe pasión y afinidad para tener empleados y ciudadanos felices y comprometidos con su oficio.
[1] www.semana.com/educacion/articulo/colombianos-arrepentidos-de-lo-que-estudiaron/441762-3